
EN EL CORAZÓN DEL PAN
Óscar Bonifaz y yo coincidimos en un corredor de la Casa Museo. En una de sus manos llevaba una bolsa de plástico. Mientras yo me preguntaba “¿Cómo le hace el maestro para conservarse tan bien?”, él explicó que no puede vivir sin pan. Es una costumbre comiteca -dijo-, café con pan, y me enseñó el interior de la bolsa. Un mundo tibio y dulce, lleno de manteca y ajonjolí, apareció.
Estamos hechos de costumbres. En la mañana de ese mismo día me topé con Marvey Altuzar (fue día de poetas). Ella, enredada en un hermoso rebozo amarillo, mientras pedía un café para llevar, también dijo que “muere” por un guiso especial que probó de niña.
Cada uno de nosotros “muere” por algún platillo especial. Óscar Bonifaz me dio posada en su casa, en dos ocasiones, hace años. Al despertar, mientras yo preparaba un vaso de avena, él ponía a calentar el café. Ahí supe que los seres humanos (y tal vez los animales también) no “morimos” tanto por el sabor sino por el aroma. Cuando mi avena y su café estaban listos nos sentábamos ante una pequeña mesa de madera en la cocina y platicábamos, en medio del aroma inolvidable del café de todos los tiempos. Ahora no tomo café, pero igual que Óscar, igual que medio mundo, también tengo los aromas prendidos en mi corazón.
¿Recuerdan la obra de Marcel Proust “En busca del tiempo perdido”? ¿Recuerdan la famosa escena donde el niño protagonista llega a su casa y su mamá le ofrece una taza de té y una “magdalena”? Cuando el niño remoja la galleta adentro del té los recuerdos de su infancia asoman como si fuera lluvia en mes de septiembre. ¿Qué aparece en la mente de Bonifaz cada mañana cuando “sopea” su “rosquilla chuja” en el café?
El otro día, Romeo Torres Ventura -pionero de la radio en Comitán- me dijo que su mamá hacía pan. Ahora, cuenta, cada vez que abre la panera ¡su infancia se hace presente! Recuerda el fogón que estaba en una esquina del patio y es como si los años cincuentas estuvieran ahí, de nuevo, junto a él. Un Comitán que era más tranquilo, sin la niebla de la violencia ni de la prisa; un lugar donde medio mundo conocía a medio mundo y donde hablar de vos era como el pan nuestro de cada día.
Cuando un aroma nos regresa a la infancia, todo es como el rebozo amarillo de Marvey. Nos volvemos un poco el niño que fuimos y todo es más amable, como si la vida fuera esa zona donde la preocupación era un territorio ajeno.
Cuando viví en Puebla “moría” por un vaso de “jocoatol”. Era tanto mi deseo que casi lograba representar el aroma y el sabor. Casi casi podía olerlo y probarlo, y esto era peor que un tormento de la Santa Inquisición porque cuando el aroma y el sabor desaparecían me sentía el hombre más infeliz de toda la Angelópolis. Por ello, cuando viajaba a Comitán, más tardaba en botar mis maletas que en ir al Mercado Primero de Mayo a buscar “mi” vaso de jocoatol. En este acto simple resumía la búsqueda de mi identidad, de mi infancia perdida.
Los pedagogos han demostrado que la niñez es la etapa de la vida que más nos “marca”. Por esto, los aromas que percibimos de niños son lastre y, al mismo tiempo, alas de nuestro vuelo.
El día que vi a Óscar Bonifaz con la bolsa en su mano lo vi como un niño. Todos los hombres somos esto: niños que llevamos una bolsa llena de chunches. Ahí, adentro de esa bolsa, cada uno guarda aromas, sabores, astillas y nubes que nos mojaron cuando éramos niños. Ahí van los “africanos”, los “turuletes”; ahí también se concentra el rebozo de la nana, el olor del café a las siete de la mañana; el olor a tierra mojada, el sonido de una canica al chocar contra otra; las tortillas con “asiento”, el chile en vinagre, la salsa roja de los panes compuestos, las tostadas con manteca; ahí el calor del fogón, la olla de frijoles y el cantadito de la mujer que, desde el zaguán, gritaba: “¿Vasté a mercar jilotíos?”.
Estamos hechos “del costumbre”; hechos de aromas y sabores pepenados en la infancia.
¿Cómo le hace Óscar Bonifaz para mantenerse tan bien física, intelectual y espiritualmente? ¿Lleva el secreto adentro de esa bolsa donde también lleva una rosquilla chuja y un pedazo de cazueleja?
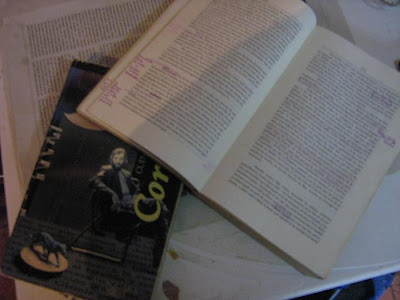
TESTIMONIOS DE VIDA
Hermilo Aranda, Marvey Altuzar, Angélica Altuzar y yo jugamos un juego el otro día. Jugamos al juego “¿En qué instante te volviste lector?”. Este juego no tiene una respuesta única. Como todo acto de vida éste también tiene muchos puentes.
Crucé un puente el día que mi mamá me dijo que su abuela leía mucho. Cuando nací mi mamá me regaló ese gajo que la Nana Mía sembró muchos años antes. Si mi bisabuela fue gran lectora no hay nada de asombro en que yo tenga esa vocación. Lo que Somos tiene mucho qué ver con lo que fueron nuestros ancestros. Lo mismo sucede con los pueblos. El Comitán de hoy es fruto de los andamios de siglos pasados.
¿En qué instante me volví lector? Muchos instantes definieron mi vocación de lector. Hoy bendigo cada uno de esos instantes.
Sé que el libro ha sido el más fiel de mis acompañantes. Sé que con el libro he estado más tiempo que con cualquiera de mis afectos. El libro me ha acompañado en las buenas y en las malas. Ha estado a mi lado a la hora del café y a la hora en que he tomado cerveza y trago. El libro ha sido el testigo de los instantes de insomnio y de las noches en que no he despertado para algo.
Hace diez años, cuando abordé un avión en el Aeropuerto “Copalar” para ir a Oaxaca y extraviarme de este pueblo durante nueve años, llevé en mi mochila un pantalón, una camisa, un par de calcetines, un juego de ropa interior y tres libros: dos de Julio Cortázar y la Biblia.
Puedo renunciar a todo menos a mi vocación de lector.
Cuando regresé a mi pueblo, conmigo regresaron los tres libros. Igual que yo volvieron más viejos, con cierto olor a humedad, pero regresaron más llenos de subrayados y de notas al calce; como que volvieron más libros, más plenos, con alas más grandes, con más luz.
Mi papá no era gran lector, mi mamá tampoco ha leído mucho. En la casa de mi niñez no hubo muchos libros (Sí hubo, por el contrario, muchos envases de refresco y de cerveza porque mi papá fue distribuidor de la Coca Cola y de la Cerveza Carta Blanca).
Pero en algún “instante” un libro se coló como una cucaracha y, como toda plaga benigna, luego otro libro apareció y todo fue como si cada uno de ellos fuera un color del arco iris. Hoy, dedico mis mañanas, tardes y noches a la búsqueda del tesoro que hay al final del arco iris. Sé que la leyenda no es cierta y que al final del Arco Iris hay nada, pero también sé que el viaje no importa por el destino sino por el trayecto. El chiste de la vida es el camino, las piedras, las flores, las montañas, los ríos, los atajos y los miles de hombres y mujeres con los que platicamos en las posadas, en las fondas y en las plazas.
Cuando cumplí diecisiete años decidí estudiar Ingeniería en Electrónica. Me inscribí en la UNAM y asistí a mis clases. En el tercer semestre de la carrera, en la cátedra de Electricidad I, el maestro -desde el primer día de clases- concluía su cátedra con literatura. Decía que los ingenieros no podían estar alejados del humanismo. Una tarde descubrí lo que ya sabía: de todas las clases me gustaba la de Electricidad no por las Resistencias ni la Ley de Ohm sino por esos diez minutos en que la literatura hacía su maravillosa aparición. Este fue otro instante. Porque el primer instante apenas es un titubeo. Como en el primer amor y como sucede con el Iceberg lo importante es lo que está por descubrirse.
No sé si haya un caso similar (tal vez el del escritor Jorge Ibargüengoitia), pero yo descubrí la literatura en la Facultad de Ingeniería. En medio de integrales y derivadas un duende se coló. Hoy bendigo ese instante y bendigo aquel Ingeniero que me enseñó que la vida estaba más concentrada en las letras que en las turbinas y en los cables de alta tensión.